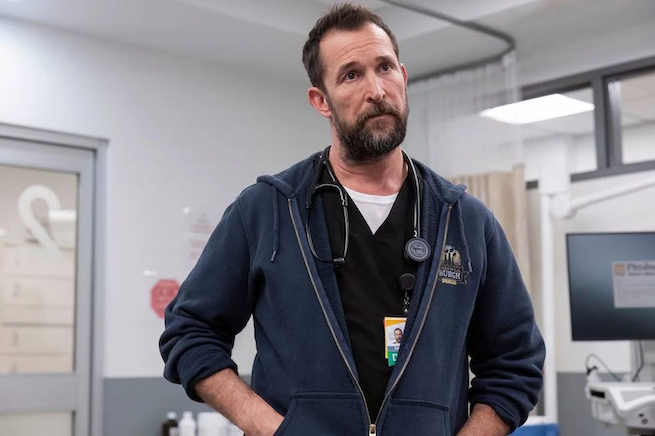El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, hizo un llamado directo este miércoles al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, para que acepte los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 y renuncie al poder, en favor de una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela.
“Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano”, afirmó Frydnes durante su discurso en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, galardón otorgado este año a la líder opositora María Corina Machado, quien no logró llegar a tiempo al evento.
El presidente del Comité Nobel elogió el liderazgo de Machado, asegurando que “ha encendido una llama que ninguna tortura, mentira o miedo podrán apagar”. Añadió que su lucha encarna la esperanza de millones de venezolanos que han sufrido bajo lo que calificó como “un Estado brutal y autoritario”.
Frydnes denunció que el régimen de Maduro ha sumido al país en una profunda crisis humanitaria y económica, mientras “una pequeña élite protegida por el poder, las armas y la impunidad se enriquece”.
El Comité Nobel estima que más de 8 millones de venezolanos han emigrado, lo que calificó como una de las mayores crisis de refugiados del mundo. En su intervención, Frydnes también condenó los casos de represión, tortura y detenciones arbitrarias que, según denunció, persisten en el país.
“Mientras estamos aquí sentados en el Ayuntamiento de Oslo, hay personas inocentes encerradas en celdas oscuras en Venezuela”, declaró. “No pueden oír los discursos de hoy, sólo los gritos de los presos que están siendo torturados”.
Mencionó también la muerte reciente del exgobernador Alfredo Díaz, fallecido bajo custodia en las instalaciones del Sebin en Caracas, conocidas como El Helicoide, que Frydnes calificó como “la mayor cámara de tortura de América Latina”.
Reconocimiento a la movilización ciudadana
El Comité Nobel destacó la participación de Machado en procesos de diálogo y su llamado constante a una transición pacífica, sin intervención extranjera. Subrayó que su postura ha sido siempre en favor de la movilización ciudadana y el respeto a los derechos humanos.
También calificó como “histórica” la organización de la oposición durante los comicios de 2024, resaltando su esfuerzo por documentar las actas electorales como una forma de defensa ante posibles fraudes.
“Ha sido una movilización de base sin precedentes en Venezuela y, probablemente, en el mundo entero”, afirmó.
Alerta sobre redes autoritarias globales
Frydnes advirtió sobre la cooperación entre regímenes autoritarios, señalando que detrás del gobierno de Maduro se encuentran aliados como Cuba, Rusia, Irán, China y el grupo Hezbolá, que —según dijo— ofrecen apoyo militar, económico y tecnológico para sostener al régimen.
“El presente de Venezuela es horroroso”, concluyó. “Pero el futuro puede ser distinto. La oposición democrática debe contar con nuestro apoyo, no con nuestra indiferencia”.